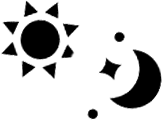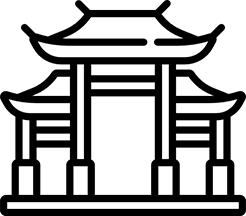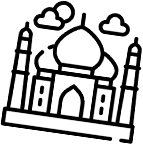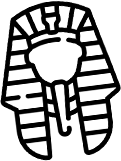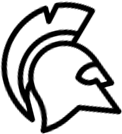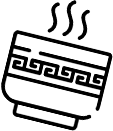Dale clik y comienza tu lectura
Inanna y Ereskingal, enemigas, hermanas y diosas
Introducción
La religión acadia (o si se quiere la de acadios, babilonios, cassitas y asirios) quedó marcada por el papel otorgado a la trascendencia de la divinidad, cuya omnipotencia eclipsaba todo lo demás. Había también un evidente reflejo o trasunto de la estructura política acadia, tendente al nacionalismo e incluso a entidades políticas más complejas. Era necesaria la presencia de una divinidad aglutinadora de todas las demás, lo mismo que el sharru (rey) hacía en la tierra respecto a sus estados, príncipes y súbditos.
La superior cultura sumeria no quedó eclipsada tras la desaparición de dicho pueblo, sino que fue adoptada por sus continuadores, los acadios semitas, llegando a fundirse tan íntimamente ambas culturas queja no se desligarían jamás, motivando con ello el que sea muy difícil determinar qué elementos de la religión acadia eran originalmente semitas y cuáles sumerios.
Tanto los sumerios como los acadios admitieron la existencia de muchísimas divinidades de carácter celestial en unos casos e infernal en otros.
Los sumerios creyeron en una organización del mundo divino a imagen del mundo terrestre. Así, sus dioses fueron considerados bajo presupuestos antropomórficos: bebían, comían, sufrían, hacían el amor, peleaban, repitiendo el modelo de las pasiones y debilidades humanas. No creyeron en un dios todopoderoso y por esa razón les faltó una organización unitaria de sus dioses, quienes quedaron ligados a las diferentes ciudades-estado. Estas, y no podemos caer en una larga lista de nombres, fueron por orden de importancia las siguientes: Una primera tríada cósmica constituida por An, dios del cielo, Enlil, dios del viento, y Enki, dios de la tierra o más exactamente del fundamento, y otra tríada de carácter astral, formada por Zuen, el dios luna, Ud o Utu, el dios sol, e Inanna, personificación de los dos aspectos de la vida diaria, la lucha y la procreación. Tras ellas tributaron también veneración a otras divinidades, ya más secundarias, entre las que podemos citar a Nergal, dios del Mundo Inferior y su esposa Ereshkigal, hermana de Inanna; a Ishkur, el señor de la Tempestad; a Ninurta, dios guerrero y campeón del «olimpo sumerio»; a Dumugy dios de la fertilidad agrícola; a Ningishzida; a Ningursu, y a un larguísimo etcétera, divinidades todas ellas que estuvieron constantemente presentes en la vida religiosa y en los relatos míticos de la fase sumeria.
El papel que la diosa Innana adquirió en la mitología sumeria fue muy importante. Fue protagonista de varias historias que podrían categorizarse como “contacto de la diosa con humanos” y “mitos de ultratumba”, donde se cuenta la travesía de Innana cuando desciende al infierno para confrontar a su hermana y reclamar el título de diosa del inframundo, para obtener el control total de la creación.
En cuanto a Ereskingal, tiene una importante participación en el relato de su casamiento con Nergal, pues allí se describe el inframundo.
Inanna y Ereskingal
Esta historia le sucedió a la intrépida Inanna, a la celeste reina de los cielos, a la gran madre y diosa del amor, a la esposa del dios de dioses del antiguo país de Sumer Damuzi-Tammuz, que, confiado de su poder y su privilegio, fue desheredado del Gran Reino de los dioses y humillado hasta el llanto y la súplica por la ira desatada, la venganza de su cónyuge.
Inanna, la diosa iracunda y soberbia que no contenta con su función de diosa del cielo también lo quiso ser de los infiernos, deseó arrebatarle a su hermana Ereskigal, su mortal enemiga, el gobierno del reino de los muertos. Inanna estaba inquieta, la arrogancia desmedida de su poder y su incontrolada ambición se amontonaban dentro de su hermoso cuerpo y sus ojos estallaban, como frutos maduros, dentro de sus cuencas óseas.
Inanna, la diosa, sin más dilaciones, usando la independencia que tenía de su divino esposo, se dispuso para bajar al reino de los muertos, al averno que protegía su propia hermana. Se preparó para llevar a cabo su viaje a los parajes tenebrosos y oscuros de los que nadie vuelve jamás.
La diosa de la fertilidad y del amor, la diosa madre de la tierra, de la vida y la procreación, que era más importante en Sumer que la propia muerte, lo primero que hizo para llevar a cabo su proyecto fue «atar las siete leyes divinas en su regazo», que es como tomar sobre sí el dominio de las fuerzas motoras del universo, tanto humanas como divinas. Consideró que debía llevarlas y disponer de ellas en todo momento para prevenirse sólidamente frente los múltiples avatares que podrían presentar durante el comprometido viaje. Seguidamente, se atavió con vestimentas rituales reales, preciosas, y se adornó con todas sus joyas. A continuación, mandó, por medio de uno servidores, aviso su visir, Ninsubur, para que se presentase en los aposentos divinos. El mandatario se inclinó ante soberana y, en señal, de acatamiento quedó mudo, en actitud humilde, esperando. Inanna lo requirió para que la acompañara en su viaje que ya iniciaban y cuyo fin resultaba inquietante y dudoso, incluso para dos divinidades del paraíso. Caminaron juntos mudamente y, cuando llegaron alguna distancia de las puertas del orco, la diosa del amor fertilidad ve a dirige su mirada a su visir, con una orden en labios.
-A partir de aquí, tú ya no me acompañarás. -Ninsubur realizó una leve reverencia de acatamiento- esto he de hacerlo sola. -Insistió con soberbia su señora.
-Eres soberana de tu voluntad, mi reina. -respondió respetuosamente el fiel visir.
Inanna, solemnemente envolviendo sus palabras con un cierto matiz de preocupación, díjole:
– Oh, qué gran apoyo, visir de las benévolas palabras, mi caballero de palabras verdaderas… Cuando haya llegado al imperio de las sombras, eleva tu llanto por mí.
Súbitamente, la aflicción sobrecogió a la diosa. Era de saber que temía, con mucha razón, que aquella aventura acabara mal. Ninsubur la consoló diciéndole:
-Aleja de tu divino pecho la congoja que te embarga. Sé alegre y benefactora como siempre lo has sido con tus súbditos y quédate en el reino de la vida, que el de la muerte no merece gozar de tanta belleza y bondad como tú posees…
La ira de la diosa madre de tierra y la fertilidad hizo aparición ante el gran visir por primera vez y con gran crueldad estalló sobre la cabeza su enamorado:
– ¿Quién eres Ninsubur, infiel hombre sin sentido ni sabiduría, para pretender mis divinos designios? ¿Quién, tú, insensato visir, para tratar de cortar mis divinas ambiciones, todas superbas y divinas decisiones? ¡Póstrate ante mí y solloza para que, viéndote tan desolado, me conmisere y te perdone!
– ¡Señora! -y los ojos del visir se anegaron de lágrimas.
Inanna, al contemplarlo en ese estado de abatimiento, suavizó la voz perdonándole y luego le hizo levantarse. El fiel y enamorado sirviente le lanzó una mirada de agradecimiento y amor. Ella le recomendó:
– En el caso de que no volviese del viaje que voy a comenzar inmediatamente a los infiernos, debes peregrinar de ciudad en ciudad, por toda Sumer, y entrevistarte con el dios de cada una de ellas.
-Dime, Inanna, diosa del amor y la fertilidad, qué debo hacer, para que tu enojo no me alcance desde la lejanía de tu ausencia.
La diosa contestó:
– Implorarás al dios de cada ciudad con la oración que te he de decir.
– ¿Cuál, Inanna, ha de ser?
– Repetirás: «Oh, padre, ¡no permitas que tu hija perezca en el reino de los muertos!»
Ninsubur, enardecido, asintió fervorosamente. La diosa le recomendó severamente:
– No cejes, mi caballero de las palabras verdaderas, en tu misión. Camina sin cesar por las tierras de mi imperio sin descanso y sé persistente hasta que encuentres ayuda.
Sin decir más, ni despedirse, Inanna comenzó a caminar en dirección a la entrada del reino de los muertos, adonde llegó sola. Fue a franquear el umbral de la puerta y, ante su enojo incontenible, fue retenida por Neti, el portero de la entrada del erebo, prohibiéndole el paso. Este, lleno de curiosidad, quiso saber y preguntó:
– ¿Quién, por favor, eres?
La diosa, llena de soberbia, vanidad e ira, contestó:
– Soy la reina del cielo, de las ciudades donde se levanta el sol.
El portero miró con incredulidad y, con muchas dudas, volvió a preguntar:
-Si tú eres la reina del cielo, de las ciudades donde se levanta el sol, ¿por qué, te ruego, viniste al país sin retorno?
Inanna, tras mucho hablar para convencer al celoso servidor del averno, consiguió que Neti condescendiera a consultar a su señora Ereskigal. Cuando la diosa del reino de los muertos escuchó de labios de su servidor la petición de acceso al imperio de su hermana, la odiada Inanna, fue sacudida por la ira, se mordió el muslo y dijo a Neti:
– Ven, Neti, primer portero del imperio de las sombras, la palabra que te ordeno no la menosprecies: de los siete portales del imperio de las sombras, abre los cerrojos. Cuando entre, profundamente agachada, ¡haz que comparezca desnuda ante mí!
El primer portero del reino de la muerte grabó a fuego en su mente las palabras de su reina. Y las cumplió. Abrió los siete portales del reino de los muertos, se dirigió hacia la diosa madre de la tierra, la diosa de los cielos, y la invitó:
-Ven, Inanna, ¡Entra!
Cuando la diosa atravesó uno tras otro los siete portales, le quitaron, pieza por pieza, todos los vestidos y las joyas. Fueron vanas sus protestas.
– ¿Por qué, por favor, hacéis esto? -preguntaba indignada.
Y le contestaban:
– Calla, Inanna, las leyes del imperio de las sombras son perfectas.
Ella se resistía y añadían:
-Oh, Inanna, no vilipendies los ritos del imperio de las sombras.
Al final, la diosa compareció, desnuda y arrodillada, ante la soberana del umbro reino, que se sentaba en el magnífico trono de su palacio y estaba rodeada por siete anunnaki, los jueces del reino de los muertos.
A Inanna en aquel momento se le acercó la fatalidad inexorablemente. Ereskingal dirigió su mirada hacia ella. La mirada de la muerte: pronunció la palabra contra ella, la palabra mágica; profirió el grito contra ella, el grito de condenación. La mujer humillada se convirtió en cadáver. Este fue colgado de un clavo.
Cuando al cabo de tres días y tres noches Inanna no había regresado a su reino de la claridad y el sol, Ninsubur, el visir con las benévolas palabras, fiel a las órdenes recibidas Elevó su llanto por ella, hizo resonar el tambor, andaba por la morada de los dioses.
El mandatario comenzó, según lo prometido a la diosa, su peregrinaje por todas las ciudades donde se levanta el sol y comenzó a buscar a sus dioses, recitándoles la atávica oración:
– «Oh, padre, ¡no permitas que tu hija perezca en el reino de los muertos!»
En su vagabundeo insólito Ninsubur destrozó mil veces sus sandalias antes de que nadie le consolase con una tenue promesa de ayuda. Pero él no cejó y siguió en su empeño, siguió caminando de ciudad en ciudad, requiriendo sus dioses regentes, para que le brindasen el auxilio necesario con el que su diosa y señora podría ser rescatada del imperio de las sombras, del reino de los muertos.
No le prestaron oídos ni Enlil, el dios del cielo, ni Nanna, el dios de Ur. Pero cuando se presentó ante Enki, dios de Eridu, que era el suegro de Inanna, contestó de esta manera a la plegaria que le hacía el fiel visir:
– ¿Qué habrá sucedido a mi hija? Me apesadumbro. ¿Qué habrá sucedido a la reina de todos los países? Me apesadumbro. ¿Qué habrá sucedido a la sagrada doncella celestial? Me apesadumbro.
Después de su lamento preceptivo, el dios reaccionó de inmediato e hizo sus previsiones para rescatar a su nuera. Decidió proporcionar al gran visir Ninsubur dos espíritus que permanecieran constantemente a su servicio. Y para ello debía crearlos.
Enki sacó la suciedad que había en el borde de su uña y modeló a Kurgarru, sacó la suciedad que había en el borde de su uña pintada de rojo y modeló a Kalaturru. A Kurgarru le infundió el manjar de la vida, al Kalaturru le infundió el agua de la vida.
El dios Enki entonces despidió al gran visir y a sus dos ayudantes con las siguientes instrucciones sobre la conducta que debían guardar. Así les dijo:
– ¡Os ordeno que rechacéis el agua y el trigo que os ofrezcan los dioses del reino de los muertos!
– Así lo haremos. -Dijeron con señas de acatamiento absoluto.
Pero el dios ordenó de nuevo:
– Entraréis en el imperio de las sombras, os dirigiréis en busca de su reina y le demandaréis con energía: «¡Danos el cadáver colgado en el clavo!»
-Así lo haremos. -afirmaron. Enki siguió:
-Y cuando esté en vuestro poder le administraréis el manjar y el agua de vida. Sólo entonces Inanna resucitará.
Los tres emisarios cumplieron las órdenes del dios y todo resultó como él planeara. Inanna resucitó y entonces la diosa deseó alejarse inmediatamente de aquel sombrío y tétrico lugar, pero los siete jueces, los siete anunnaki, se lo impidieron pronunciando estas palabras:
– Nadie puede surgir indemne del imperio de las sombras. Si Inanna quiere surgir del imperio de las sombras ¡que deje un representante!
Pero viendo que ella no podía dejar de inmediato un rehén en su lugar, porque aquellos que habían llegado a rescatarla les eran muy apreciados, los anunnaki decidieron que mientras elegía al representante adecuado estaría vigilada por un séquito de horribles demonios.
Así fue como los demonios pequeños y los demonios grandes, no se apartaron de ella. El que iba delante de ella llevaba en su mano un cetro, aunque no fuese visir; el que iba a su lado ceñía un arma, aunque no fuese caballero. Los que acompañaban a Inanna, eran seres que desconocían los alimentos, que desconocían el agua, no comían harina, no bebían agua de ofrenda, arrancaban la esposa del regazo del esposo y arrancaban los niños del pecho de la nodriza.
Y la diosa del cielo, del amor, de la fertilidad, de la procreación tuvo que alcanzar el reino de la claridad y del sol acompañada de esta inquietante comitiva. Para librarse de este tormento debía escoger al rehén que la sustituyera en el reino de los muertos. Por ello se dirigió Inanna a dos de las ciudades sumerias, en las que sus dioses aterrorizados por adivinar sus intenciones diabólicas se postraron ante ella y escaparon de las garras de los demonios. La misma escena se repitió en otras muchas ciudades que visitó. Pero al fin llegó a la ciudad en la cual era el dios su esposo.
Cuando Damuzi-Tammuz vio llegar a la esposa acompañada de tal comitiva, en vez de salirle al encuentro y postrarse ante ella, quiso demostrar su autoridad de esposo y se vistió con un hermoso atavío y se sentó en su trono.
Esto desató una gran ira que se apoderó de Inanna al contemplar, atónita, la arrogancia de su esposo y, dócil alumna de su hermana Ereskigal, cuyas artes aprendiera en su cautiverio, dirigió una mirada hacia él, la mirada de la muerte. Pronunció la palabra contra él, la palabra de la ira; profirió el grito contra él, el grito de la condenación: “¡Llevadle de aquí!»
Damuzi-Tammuz, al ver que la comitiva demoníaca se le acercaba para arrastrarlo al reino de las sombras, lloró largamente, con amargura, y su rostro se volvió verde. En su apuro tendió las manos hacia el dios del Sol, Utu, su cuñado, y suplicó:
– «Oh, Utu, tú eres el hermano de mi esposa, yo soy el esposo de tu hermana, yo soy el que lleva la nata a la casa de tu madre, ¡sálvame de los demonios, no permitas que se apoderen de mí!»
Pero Damuzi-Tammuz fue conducido al averno por los seres que desconocen los alimentos, que desconocen el agua. Inanna había cumplido las leyes del orco, del imperio de las sombras, dejando un rehén para quedar ella definitivamente liberada para reinar sobre el reino de la claridad.
Cuando Damuzi-Tammuz hubo muerto, toda la vida en la tierra se paralizó.
Las plantas dejaron de crecer, sus hojas se agotaron y sus raíces se secaron y fueron comidas por una invasión de topos y sabandijas; los animales del cielo, y de la tierra, y de los mares dejaron de multiplicarse y el hombre no podía juntarse con la mujer. El universo se convirtió en un páramo desierto. Todo era un reguero de hormigas muertas, de bosques de árboles lacios cubiertos con el pardo de la muerte, de árboles de madera carcomida que contenían en sus ramas numerosos cuerpecillos putrefactos cubiertos de plumas de pájaros mudos, de ríos de lechos cenagosos y cuarteados que atrapaban malolientes cadáveres de herbívoros, mamíferos, peces topacio, secos, de ojos opacos, de viejos recomidos, moribundos, sin ninguna descendencia…
Pero tendría que llegar el día de los soles, de la luz, de las promesas y la prosperidad, y llegó cuando Inanna, quizá arrepentida por su acción o quizá porque consideró que el reino que tenía que gobernar cada vez se parecía más al de las sombras, ayudada por la hermana de Damuzi-Tammuz, liberó al pastor del reino de la muerte… Y la vida y el amor volvieron a la tierra.